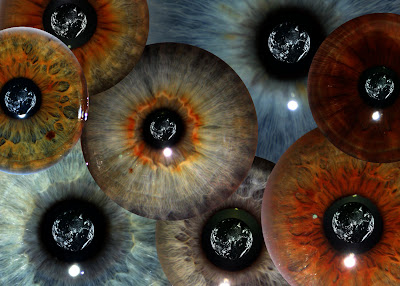Hacía algún tiempo que deseaba hacer ese viaje a Centroamérica, y recorrer esa región estrecha y montañosa que se desprende desde el Petén Chiapaneco, entre el Caribe y el Pacífico, y que se extiende serpenteante hasta unirse con Sudamérica. Hace mucho tiempo que rondaba en mi cabeza la idea de recorrer ese estrecho cañón artificial que se abre paso entre las sierras entre Guatemala y Honduras, el mismo que hace unos seiscientos años atrás había sido construido por los miles de esclavos del imperio Azteca para conectarlos a través de las junglas hasta el corazón centroamericano, y el cual había sido utilizado por Cortés en su expedición hasta la Higuera. El gran surco en la piedra que a mano, había sido cavado por las manos ensangrentadas de tantas almas esclavas, y el cual tendría la utópica función de unir a los dos océanos, y así facilitar el dominio Mexica en ambos flancos del continente, había también sido objeto de curiosidad para el insaciable conquistador Hernán, quién también sin éxito, había intentado continuar aquella obra tan titánica y tan absurda. La sierra era tan extensa y tan abrupta, que no se que me sorprendía más, si la osadía arrogante del Azteca al pretender partir en dos la tierra, o la necedad por continuar tan ridícula empresa del extremeño, quién solo había logrado profundizar aún más esa grotesca hendidura entre las montañas, que no había servido para nada más que para dejar aquel grotesco vestigio de la insolencia y prepotencia imperial.
Estaba entonces marcada ahí esa herida en la montaña, perpetua y silenciosa, sepulcro anónimo de millares de esclavos, y monumento de la impotencia y el fracaso humano en su afán por controlar a la naturaleza, sin otra función más práctica que para servir de vía abierta para la moderna autopista panamericana por la que ahora transitaba.
El autobús había salido desde Tapachula, y había cruzado después de unas doce horas de camino el país guatemalteco, y cruzando entre la raja de roca, el armatroste setentero de doble piso como los que habían en México aún en los años ochentas, ahora se abría paso cuesta abajo, con el motor a diésel rugiendo a mi espalda, frente a la última fila de asientos en mi lugar, desde donde observaba aquel escarpado paisaje. El camión era realmente viejo, pero como todo lo que había en los países pobres del mundo, estaba reciclado, remendado, y conservado lo mejor posible, otorgándole a toda la experiencia un aire del pasado. El transporte cumplía finalmente su propósito al transportarnos a los casi cuarenta pasajeros incluidas mi compañera e hijas, con quienes compartía la última fila de asientos, y con quienes estaba apunto de comenzar esta nueva exploración por aquellas repúblicas centroamericanas.
Carolina era extranjera, de Canadá, y era igualmente aventurera como yo, y gozaba de una buena posición económica en su país de primer mundo. Tenía una hija con ella, Isaura, de quince años, y también viajaba con Corina, otra hija de ella de ocho, a quién yo también consideraba como propia. No hemos vivido juntos por unos 10 años, y desde entonces hemos tenido una relación a distancia, más cariñosa que amorosa, a pesar de que ella ya había tenido otra relación con el padre de Corina, la cual no había resultado duradera, pero seguíamos queriéndonos, y como muestra de ello, de vez en cuando hacíamos este tipo de viajes juntos, como cualquier familia normal.
Hacía ya un par de años que no las veía en persona por causa de la pandemia, y por falta de fondos no había salido del país desde entonces, así que esta oportunidad de viajar, y de el hecho de tenerlas cerca después de tanto aislamiento, me tenía realmente entusiasmado. Las niñas estaban felices también de abandonar la monotonía del primer mundo, la cual por experiencia propia, te termina agobiando, pues como todo latinoamericano, estamos acostumbrados a sobrevivir en nuestros mundos donde la espontaneidad y la simplicidad de la vida es la regla, y no el orden sistémico y asfixiante que se vive en aquellos países. En México las realidades socioeconómicas pueden variar mucho de región a región, pero estos países centroamericanos parecieran estar perpetuamente congelados en el tiempo, coexistiendo en un estado constante entre el pasado y el presente, y la miseria es mucho más consistente y notoria que en México, abismalmente distinta que en Canadá.
Habíamos recorrido la ruta panamericana hacia La República de Miraflores, un pequeño país entre Guatemala y Honduras, último bastión de los mayas centroamericanos, y considerado como uno de los más pobres de la región. Éste estaba enclavado en una de las regiones más inaccesibles y montañosas, y se sabía que entre sus sierras, se encontraban algunas de las más populosas ciudades de la región. Poco sabía realmente del país, y muy pronto estaríamos cruzando la frontera, desde donde el mismo autobús nos llevaría hasta Zacatal, su ciudad capital, cuna de la milenaria ciudad precolombina de Pakmé. Había leído alguno de esos artículos seudocientíficos en una de esas revistas turísticas que te obsequian en las terminales de autobuses, y este mencionaba el reciente descubrimiento de una gran ciudad maya oculta en la jungla, gracias a la tecnología satelital que había revelado centenares de estructuras dibujando sus relieves tras lo espeso de la selva.
Miraflores pintaba ser un lugar enigmático, y todos estábamos realmente ansiosos de plantar finalmente nuestros pies entumidos fuera de aquel antiguo pulman, desde el cual y a través de sus vidrios verdosos, logré ver el anuncio oxidado y casi inteligible de la frontera tras una curva bajando una cuesta. Más allá de una colina tras lo que parecía ser una caseta de cuota y no una frontera, pudimos ver colinas enteras cubiertas por una urbanización irregular, como las ciudades perdidas que existen en las periferias de cualquier ciudad latinoamericana, tapizando por completo los montes de casitas de ladrillo rojo terracota. El camión paró su marcha en aquella frontera, un par de agentes de uniformes militares abordaron para inspeccionar y sellar nuestros pasaportes, no sin antes cobrar el impuesto de entrada, para después darnos la bienvenida, y descender del autobús, para permitirnos continuar la marcha hasta la capital, que ya se lograba ver rodeándonos a trecientos sesenta grados sobre las colinas circundantes.
El Zacatal es una ciudad capital, que más parece un pueblo que una urbe. El color predominante como ya he mencionado, es el rojo terracota, que le otorga el ladrillo con el cual todo en absoluto está construido, con la excepción de alguno que otro jacal improvisado de lámina acanalada de acero, generalmente oxidado, e igualmente ocre, la cual cubre tanto paredes, como techumbres.
Salimos del viejo autobús, el cual tenía los paneles de aluminio laterales opacados por un polvo rojizo adherido a su antes reluciente superficie plateada, rastro de las más de doce horas de camino a través de las sierras, y comprendí el porqué del color rojo de sus construcciones. Seguramente aquel material arcilloso del terreno proporcionaba al constructor de esa materia prima, con la cual aquellos ladrillos habían sido fabricados. El color predominante en las zonas suburbanas de México son siempre grises como el concreto, con el cual, a diferencia de este pintoresco ladrillo, está todo construido en las zonas pobres donde la gente no tiene el suficiente dinero para pintarlas. Aquí seguramente tampoco había dinero para invertirlo en recubrimientos decorativos, pero el ladrillo desnudo era mucho más agradable a la vista que el concreto, y éste pintaba toda aquella ciudad de ese color cálido y uniforme de la tierra cocida.
Salimos de una terminal sencilla, conformada por una techumbre larga donde los viejos autobuses hacían puerto, y sin más espera, nos lanzamos a un laberinto de puestos de lámina y madera que se abrió ante nuestros ojos, repletos de torrentes apresurados de gente, vendiendo y comprando todo tipo de mercaderías exóticas. Algunos niños se aproximaron hacia nosotros, y extendiendo sus palmas pequeñas y sucias nos pidieron algunas monedas. Las niñas habían sido objeto de mayor atención, y manitas curiosas no evitaron explorar sus cabelleras castañas, tomando algunos mechones entre sus dedos traviesos. Las niñas parecían entretenidas, aunque algo nerviosas por la amistosa presencia de todos esos niños de edades distintas. Todos ellos mostraban rostros interesantes y profundos, con rasgos combinados entre la inocencia, la astucia, y un cierto grado de madurez, que los hacía ver un tanto ancianos. Esta era gente evidentemente recia, Miraflores era un pueblo que había sobrevivido a hambrunas, guerras civiles, y todo tipo de catástrofes, así que era evidente el carácter áspero de sus habitantes.
La angosta calle frente a la terminal estaba llena de moto taxis de esos fabricados en la India, de tres ruedas y pequeñas cabinas, como los que encuentras en el sureste de México en los pueblos pequeños. También habían otros similares pero con bicicletas remolcando las pequeñas carrozas de tres plazas, y estas eran más numerosas que las primeras. Una estridente cacofonía producida por la combinación de todas esas voces de choferes ofreciendo el servicio hacía difícil comprender lo que decían, y la insistencia general de ganarnos como pasajeros hacía de aquello una bienvenida francamente estresante, aunque de un impacto sensorial poderoso. Todo aquello era un caos visual, auditivo e incluso olfatorio, pues la ciudad tenía una mezcla de aromas entre tierra mojada, humo de carbón, maíz tostado, y algo ácido un tanto avinagrado que no estaba seguro como identificar. Cruzamos lo que en una esquina un letrero descolorido anunciaba como avenida de las cumbres, y atravesamos aquella vialidad evitando ser arrollados por los numerosos vehículos, hacia lo que parecía ser una especie de plaza central, apretujada entre los puestos de comida y las cuestas casi verticales repletas de callejuelas y casitas encaramadas en los cerros alrededor. En contraste con aquella caótica escena urbana, un cielo azul profundo y sólido, en segundo plano, regalaba una breve tregua visual, enmarcando aquella bulliciosa ciudad que se sumía entre las ondulantes y sobrepobladas montañas. No se podía decir de ningún modo, que el lugar era bello, tampoco pintoresco, pero sin duda estaba provisto de un extraño y desalineado encanto.
Abriéndonos paso entre la muchedumbre, que no dejaba de observarnos, logré ver un letrero de hospedaje, en lo que parecía ser la ventana de una casa humilde, en un segundo piso frente a la plaza. Habíamos viajado toda la noche, y como casi nunca logro conciliar el sueño en camiones, estaba francamente exhausto, y una cama y una base donde instalarnos era más imperante que nuestra curiosidad por explorar las calles de este extraño lugar. Subimos unas escaleras hacia la segunda planta desde donde vi ese letrero de “ospedaje", sin la hache, y cruzando un corredor angosto, pudimos ver a una mujer de edad avanzada saludarnos con la mano desde una vieja mecedora desvencijada. Nos saludó con un acento costeño, parecido al de la gente de la costa grande de Guerrero, pero noté que empleaba el vos y esas formas de español antiguo que solo se usan en Centroamérica y en el cono sur. -¿Querés un cuarto para cuatro? ¿De donde venís vos? ¿Gringos? Preguntó la mujer de tez muy oscura y voz gruesa y profunda. -Somos de México señora. Contesté. -Nos gustaría rentar un cuarto para cuatro. Entonces sacándose una llave del bolsillo del delantal a cuadros que vestía, sin pararse de su asiento, me la alcanzó con su mano gruesa y áspera, apuntando al final del pasillo. -Son veinte dólares mirafloreños por noche, pasen a instalarse, y luego me pagan. Supongo no habrán cambiado sus pesos por la moneda de acá, no recibo pesos, y el banco lo abren hasta mañana.
Tomé entonces la llave que tenía un número tres pintado con esmalte de uñas sobre ella, y seguimos hasta el final de aquel pasillo angosto, flanqueado por un barandal largo desde el cual se podía ver toda aquella montaña roja repleta de viviendas. Llegamos hasta una puerta de metal, y al abrirla encontramos un cuarto pequeño, sin más mobiliario que un par de camas matrimoniales y un cuarto pequeño de baño. Desde una única ventana se podía ver la plaza que acabábamos de cruzar, y todo el conjunto de techumbres multicolores de los puestos que la llenaban de esquina a esquina, sin dejar un solo sitio vacío, con la excepción de un área donde se erguía lo que parecía ser una capillita improvisada de concreto y ladrillo, dedicada a algún santo, el cual estaba rodeado de flores amarillas y azules. El aroma a comidas exóticas era más notorio desde aquella ventana, y el hambre de pronto me hizo recordar que no habíamos comido nada más que algo de fruta y unas tortas de jamón y queso que había preparado para nuestro viaje. Carolina y las niñas estaban ya tumbadas es las camas, a las cuales les habían arrancado la ropa de cama, y remplazado con las sábanas que acostumbraban llevar siempre consigo. Carolina llevaba años viajando por todo el mundo a sitios rústicos y humildes como éste, pero no había perdido la costumbre de desinfectarlo todo, con esa compulsión suya por la asepsia y la limpieza. Igual de obsesiva era con la comida exótica y el agua potable, de las cuales desconfiaba de una manera enfermiza. Habían costumbres que nunca dejaba, aunque en lo único que nunca había logrado acostumbrarse, era al orden al desempacar, cosa que comprobé al ver sus mochilas medio abiertas sobre el piso de loseta, con su equipaje desparpajado sobre ellas. Estaban finalmente demasiado cansadas como para recordar doblar su ropa, y además no había ningún mueble ni armario donde hacerlo de cualquier forma, así que decidí hacer caso omiso de ello, y enfocarme en la vista detrás de aquella ventana.
Decidí salir a aquella plaza a buscar algún sitio donde cambiar algunos pesos mexicanos por dólares locales, que eran un recordatorio de la presencia hace algunas décadas de la intervención gringa, que como en tantos sitios sucedía, terminaban imponiendo al dólar como moneda nacional, con el pretexto de estabilizar su economía, lo cual era obvio no había funcionado en absoluto. Aquellos eran mirafloreños, dólares centroamericanos que valían lo que seis pesos mexicanos. Nunca había entendido como funcionaban esa clase de especulaciones monetarias al otorgar valor a la moneda de un país, y siempre me había parecido otra forma más de manipulación arbitraria y colonialista de los yanquis, pero lo cierto era que aun imponiendo el dólar, éste nunca lograba estabilizar la vida de quienes habitaban estos países.
Al salir a la plaza y comprobar que tan poco costaba todo aquí, y que tan favorable nos resultaría el tipo de cambio, descubrí que nuestra estancia en Miraflores podría ser más prolongada y que nuestros fondos podrían durar un poco más de lo que inicialmente imaginamos. El país era pequeño, pero habían tantos otros pueblos y provincias que podríamos explorar, y no nos caería mal alcanzar la costa del Caribe, donde había escuchado habían playas preciosas de negras arenas volcánicas, como las que he escuchado que existen en algunas islas hawaianas.
Seguí internándome entre los laberintos de puestos entre las callejuelas empinadas, descubrí una cantidad inimaginable de productos del campo, fritangas de apariencias similares a las mexicanas, pero con aromas distintos, así como todo tipo de artesanías de maderas tropicales, y cesterías y artesanías de palma, entre las que destacaban los sombreros de todo tipo.
Recordé que tenía conmigo algunos dólares americanos, que casi siempre procuro traer cuando viajo por cualquier emergencia, y descubrí que en la entrada de una miscelánea bastante bien abastecida, como las tiendas antiguas de pueblo con estanterías altas de madera, había un letrero que decía que se aceptaban dólares americanos. Entrando a lo que parecía ser una galería de productos cuidadosamente clasificados sobre las repisas de un estante muy alto de madera verde pistache, pude ver todo tipo de marcas de productos desconocidos, con la excepción de aquellos universales como Coca Cola, y los productos mexicanos que tienen presencia en todo el continente. Me aproximándome entonces hacia un mostrador largo, pintado del mismo color tropical del estante, y me atendió un hombre robusto con rostro maya, al cual al preguntarle por el tipo de cambio, para mi sorpresa, me respondió que estaba a cuarenta dólares mirafloreños por dólar americano, así que decidí comprar lo suficiente para comer toda esa semana, por uno de esos billetes verdes de cincuenta que llevaba conmigo.
De vuelta a la casa de huéspedes, me encaminé por aquel túnel de vendimias, y al final de la calle pude ver detrás de una loma, lo que parecía ser la punta de una carpa de circo monumental. Aquel parecía ser un circo de dimensiones colosales, y pensé que tal vez sería buena idea visitarlo con Carolina y las niñas por la tarde después de la siesta, así que me apresuré a regresar para contarles de ello, comer algo y descansar para disfrutar la tarde.
Despertamos al atardecer, con una luz rojiza colándose por la ventana, por la cual también seguía penetrando el bullicio del exterior, que no parecía disminuir en intensidad, sino todo lo contrario. Había música tropical muy parecida a la que se escucha por Tabasco, con baladas medio cumbia medio bachata, sonando por cornetas de metal, como las que usaban en las escuelas en la primaria para tocar el himno nacional, y desde donde la directora dirigía los honores a la bandera. La ciudad parecía estar de fiesta, y también logré ver en la esquina de la plaza, a algunas parejas bailando al ritmo de esas baladas que resonaban rasposas desde aquellas viejas bocinas.
Carolina y Corina, estaban ya medio despiertas, con la textura de la almohada arrugada impresa sobre la piel de sus mejillas. Isaura estaba aún dormida, pero cuando conté lo poco que costaba todo allá afuera, y que había una calle llena de todo tipo de vendimias, y que el centro parecía tener un gran circo, esta se paró de un salto, y se dispuso de inmediato a salir a explorar. Las tres estaban realmente curiosas de ver aquella carpa de circo colosal que acababa de describir, y nos encaminamos entonces hacia la calle, sorprendiéndonos por un resplandor rojizo del ocaso en el cielo, que iluminaba las casas de ladrillo en los cerros hacia el Este, haciéndolas ver aun más rojas e intensas. Toda la atmósfera estaba inundada de ese filtro bermejo, y el cielo estaba pintado de algunas franjas de nubes rectas y oscuras, que el anochecer las empezaba a disolver en gamas amarillas y naranjas detrás de los montes.
El encanto de esta ciudad radicaba definitivamente en su entorno geográfico, y no en su arquitectura ni en su traza urbana. Esta franja montañosa entre los dos océanos había sido escenario de milenios de historia, y hogar de civilizaciones tan antiguas como la de los mayas. Habían seguramente aun vestigios de sus templos y pirámides ocultas entre aquellas montañas que se extendían más allá de la urbanización, hasta las misteriosas junglas que terminan en cualquiera de las dos aguas que flanquean esta tierra. No era un lugar como había dicho antes, bello, pero definitivamente existía un encanto misterioso que estábamos por completo ansiosos por develar.
Cruzamos el túnel de puestos hacia la dirección desde donde había visto alzarse aquella carpa inmensa, y guiándonos por mi instinto, logramos llegar hasta donde por la mañana había comprado los víveres, y desde ahí, pudimos ver la silueta iluminada de aquello que me había parecido el circo más gigantesco del mundo, solo que en ese momento, pude distinguir otro detalle en la punta de su asta más alta, y aquel se trataba de una cruz iluminada por focos amarillos. Lo que pensaba era un circo ahora parecía ser una iglesia y no el templo del trapecio que aparentaba ser unas horas antes.
Atravesamos el laberinto hasta abrirnos paso hacia una plaza enorme, desde donde aquella mole dominaba por completo la ciudad, y solo entonces comprendimos que en efecto, lejos estaba aquello de ser una carpa circense, sino más bien una descomunal catedral, con la superficie cubierta de lo que ahora parecía ser concreto, cubierta por un horroroso mural con el rostro desproporcionado de Jesús de Nazaret, deformado por la perspectiva curva de aquella bóveda. -Eso no es un circo papá. Reclamó Corina. -Es en realidad el circo más famoso sobre la faz de la tierra. Contestó con sarcasmo Carolina.
Nos aproximamos un poco más hacia la entrada de aquel monumento surrealista de la fe, y pudimos ver que había mucha gente disponiéndose a entrar a aquello, que muy pronto descubriríamos, se trataba de la mismísima catedral de la República de Miraflores.
Isaura estaba algo ansiosa por gastar algunos dólares en alguna de las tiendas de ropa y artesanías que había alrededor de aquella plaza, y no estaba para nada complacida con la idea de pasar la primera noche del viaje en alguna iglesia católica. Ellas eran judías, y yo agnóstico, pero mi morbo y mi atracción repentina hacia aquella construcción espantosa atrajo por completo mi atención, así que nos dirigimos hacia la entrada de aquel enorme armatroste, y al penetrar aquella mole grotesca, nuestra sorpresa inicial fue nada, comparada con la que nos esperaba dentro, cuando descubrimos que su interior era un popurrí de estilos neoclásico, brutalista, y románico, con sus muros recubiertos por los más espantosos murales. El interior era realmente inmenso, con una altura descomunal de unos sesenta metros hasta su punto máximo, y estaba parcialmente iluminado por tenues candelabros de gas, y centenares de velas dispuestas en múltiples altares a la redonda. En el centro pude ver un gran número de gente sentada en bancas de madera, listas para iniciar la misa, y fue de pronto, entre aquella alucinante penumbra, que pude distinguir otro cuerpo monumental erguirse al centro de aquel inmenso espacio, alzándose verticalmente hacia las alturas, casi rozando el techo de aquella carpa pétrea. Parecía aquello estar construido de piedra, y pude distinguir una escalinata casi vertical alzarse hasta al techo oscuro, y fue entonces, al acercarme hasta el presbiterio, que pude reconocer que aquel cuerpo de roca no era otra cosa que una pirámide maya alrededor de la cual se había erigido este adefesio, casi a modo de capelo o sarcófago de concreto. Nuestros ojos simple y sencillamente no daban crédito a lo que veíamos. Esto era algo absolutamente fuera de lo ordinario.
En México, los españoles habían fundado un virreinato de trescientos años sobre las antiguas civilizaciones precolombinas, y ellos se habían asegurado de demoler los templos indígenas para remplazarlos por gloriosas catedrales españolas, y no se habrían nunca permitido la osadía de preservar una pirámide en pie en ningún sitio cercano a sus nuevas iglesias, mucho menos encapsular una pirámide pagana dentro de una misma catedral capitalina. Aquí en esta extraña república, Cortés habían fallado en su empresa colonialista, y estas regiones no habían tenido el mismo nivel de control español que el resto del continente, así que era muy escasa, sino nula, la presencia de arquitectura colonial, y casi toda la urbanización se había realizado entre los años cuarentas y noventas, después de su independización del protectorado norteamericano, así que era comprensible de algún modo que una pirámide maya se preservase justo en el centro de esta pequeña capital. Lo que no era en absoluto comprensible, era que una pirámide precolombina muy al estilo de las de Copán o Tikal, estuviera ocupando el mismísimo sitio del altar. Esto era sencillamente surrealista, y más extraño aun se tornó, cuando decidimos acercarnos un poco más, justo al borde de aquella escalinata conformada por taludes, que para mi horror, descubrí que la superficie de aquella milenaria construcción, estaba también decorada por abominables murales religiosos, y además recubierta por mosaicos de baño de colores. Esto era inaudito, esto era un atentado terrorista a la historia precolombina. No era posible en mi lógica que alguien pudiera tener la desfachatez de tapizar una pirámide maya de azulejos corrientes. El hecho que se hubiese construido alrededor de una pirámide de estas proporciones era ya suficiente aberración, pero que se forrara y pintara una joya arquitectónica de esta clase era lo más grotesco que había visto antes. Los cuatro estábamos completamente anonadados, y olvidamos por completo que nos hallábamos justo enfrente de aquel escenario, con centenares de personas dispuestas a recibir el sacramento, y sentimos entonces aquellas miradas clavándose como flechas en nuestras espaldas.
-Esta es la casa del señor, no un museo. Alguien detrás murmuró. Otra voz gritó que no podíamos estar ahí parados faltando al respeto a la casa del señor. La muchedumbre continuó murmurando, y el eco de los altos muros de aquella catedral surrealista reverberó haciendo los reclamos más sonoros, y comencé entonces a ver en los rostros a medio iluminar de aquella gente, muecas de enojo deformándose hasta la furia. -¡Sacrifiquemos a los intrusos! Gritó otra mujer. -Que su sangre sirva de alimento a nuestro señor del Xibalba. Gritó otro hombre. Entonces otro grupo reclamó al anterior, que era a Jesús a quien debíamos pedir perdón, y así la trifulca inició en aquel recinto que no era precisamente una sucursal del vaticano, sino una mescolanza siniestra de religiones paganas. Los bandos de asistentes iniciaron entonces una gran revuelta, debatiendo a quién debíamos entregar nuestros cuerpos en sacrificio, así que aprovechando la confusión y la penumbra de aquello, salimos corriendo apresurados por los ecos furibundos de aquella muchedumbre, cruzando de nuevo todo lo largo de aquella tenebrosa casa de Jesús, de Chaack, o de no se que clase de deidad centroamericana hacia la calle.
Escapamos por el mismo umbral por el que penetramos, y lo único que me perturbaba en la cabeza era la idea de no haber podido fotografiar aquella maravilla monstruosa, hasta que de golpe recordé que no existe ningún país llamado Miraflores, que nunca he tenido a ninguna pareja canadiense llamada Carolina, ni a una hija Isaura, ni a otra hijastra Corina, y que este tipo de viajes torcidos solo ocurren en mis sueños, producto de esta imaginación tan inexplicable que tengo.
Desperté empapado en sudor, y descubrí que este había sido otro sueño más, visitando esos universos paralelos que habitan mi cabeza.